“Llega un momento en que todos somos desplazados”
La periodista Bárbara Pistoia se mudó a Rosario cuando la mayoría quería huir de acá. El mes que viene publica un libro sobre la gentrificación de las ciudades: "Una guerra en paz".
En marzo de 2024, Rosario quedó paralizada y sumida en el miedo después de varias balaceras y cuatro crímenes narcoterroristas que tuvieron como víctimas a dos taxistas, un colectivero y un joven playero de una estación de servicio. Justo en ese momento dramático, cuando no pocos rosarinos se planteaban irse de la ciudad para no volver nunca más, la periodista y escritora porteña Bárbara Pistoia estaba contemplando seriamente la posibilidad de venir a vivir a la cuna de la bandera. “¿Estás segura?”, le habrán preguntado con mucha razón sus familiares y amigos. “Disculpame pero estás completamente de la cabeza”, le hubiese dicho yo sin reparos.
Sin embargo, esta ensayista cultural nacida en 1979 estaba muy segura. A contramano de la coyuntura y también de la historia (irse a vivir y a trabajar a Buenos Aires siempre ha sido una meta aspiracional para muchos rosarinos), Bárbara se vino nomás a Rosario y desde hace un año está instalada en el barrio República de la Sexta.

Nacida en Boedo, en el límite con Parque Patricios y Pompeya (lugar más porteño imposible, pienso, mientras tarareo el tango “Sur”), Pistoia se especializa en música y en cultura popular y escribió dos libros: Por qué escuchamos a Tupac Shakur (2019) y ¡Ay, amor! Un ensayo sobre la cumbia santafesina (2024). Pero, por sobre todo, Bárbara es una apasionada de las ciudades, de su historia y su evolución. Tanto que su próximo libro, Una guerra en paz, que se va a editar en noviembre, es un análisis crítico de la “gentrificación”, esa palabrita difícil que describe un proceso muy actual: los barrios tranquilos y populares que son transformados en “lugares de moda” y quedan librados a la especulación inmobiliaria y a los caprichos de gente con mucho poder adquisitivo. Si les suena es porque ya han pisado los cafés de especialidad (y otros boliches) de estos barrios más de una vez.
UNO: ROSARIO/DISNEY
A poco de ponernos a charlar, con Bárbara Pistoia descubrimos que compartimos barrio: República de la Sexta. A ella le encanta el barrio, y a mí también. La diferencia es que ella está en plena luna de miel con Rosario, que su mirada conserva todavía la frescura que podría tener un turista, mientras que mi mirada refleja un soberano cansancio de los mismos problemas de siempre. De todas maneras no quiero pincharle el globo ni quedar como la aguafiestas de la conversación.
Mi teoría es que todas las ciudades en donde uno tiene que trabajar y pagar los impuestos, a la corta o a la larga, se vuelven un infierno. No importa si estás en Rosario, Buenos Aires, Londres o Nueva York. De a poco empezás a encontrarles las grietas por donde afloran las miserias. En Rosario el transporte público no funciona hace años, ni los colectivos ni los taxis. En un lapso corto (una década), los colectivos de Rosario cambiaron de recorrido, de número y nombre, y ni hablar de las paradas, que son prácticamente un juego de adivinanzas. El nivel de ruido de algunos coches supera a las turbinas de un avión. Y a veces ni sentís el ruido, porque el colectivo simplemente no llega, no llega nunca… Salir de tu casa en esta ciudad es atravesar una carrera de obstáculos: veredas rotas o con socavones, calles cortadas sin previo aviso o cortes mal señalizados, baches símil cráteres, tráfico infernal sin ningún tipo de orden, motos en ciclovías y bicicletas por el medio de avenidas… Pero, insisto, no seré la aguafiestas. Entonces me limito a preguntar.
-¿Por qué decidiste dejar Buenos Aires, que es la capital del país y que es donde Dios atiende, como se dice vulgarmente?
-Yo vivía en Boedo, estaba a 40 cuadras de mi trabajo, y para hacer ese trayecto el colectivo tardaba una hora y media. Una locura. Y no había subtes en esa zona. De noche también era muy caro tomarse taxis para salir. En el 2012 me mudé más para el centro de Buenos Aires, más cerca de mi trabajo, pero ahí empecé a sentir que la ciudad ya no era para mí. Cuando me fui de Boedo fue muy tremendo, fue como un primer exilio. En el centro vivía en Córdoba y Anchorena: tráfico y ruido las 24 horas, sin descanso. Y en un momento el edificio se llenó de departamentos en alquiler temporario, que es un fenómeno que se empezó a dar en los últimos años. Convivir todo el tiempo con gente que está de vacaciones, que sale y entra constantemente, es un infierno. Ahí colapsé y dije: “Yo no quiero saber más nada”. En un momento me quería ir al medio de la Patagonia o a una playa. Yo laburaba con ciertas bandas, haciendo prensa, y venía a Rosario acompañando a las bandas. Y esa experiencia fue muy buena, fue un flash. Además el libro de Tupac (“Por qué escuchamos a Tupac Shakur”) tuvo muy buena recepción acá. Y así fue apareciendo Rosario en el mapa. Entonces, en vez de flashear con irme a la Patagonia o al medio de la nada, empecé a pensar en Rosario.
-Pero antes de venir a Rosario viviste tres años en Santa Fe capital. ¿Por qué se dio eso?
-Por amor, un romance… Una curva medio rara, una decisión pendeja básicamente (risas). Yo pensaba que en Santa Fe iba a estar cerca de Rosario y me equivoqué. Después de la pandemia quedaron muy pocos micros entre Santa Fe y Rosario y, sin saber manejar, quedé aislada. Me di cuenta muy rápido de que había tomado una decisión muy mala, más allá de la historia de amor… La verdad es que Santa Fe no me gustó. Noté que para hacer tres cuadras la gente se subía al auto, eso me llamó la atención. Es muy loco. Me costó mucho adaptarme a la ciudad.
-¿Qué es lo que más te atrae de Rosario?
-A mí me encanta esta ciudad. Además creo que la agarré en un buen momento, más allá de que se pueden discutir un montón de cosas sobre políticas públicas. Yo acá hago siete cuadras y ya puedo ver el río, y eso es un delirio. También hay árboles. Sí, son boludeces muy de porteña. Pero yo salgo al balcón y tengo toda la cuadra con árboles. Yo estaba necesitando eso. Todas las ciudades van camino a la saturación, no hay salida. Pero Rosario todavía tiene un cordón más, que Buenos Aires no tiene. Boedo no tenía plaza, por ejemplo, y cuando consiguió una plaza hicieron una de cemento. Yo acá camino un poco y ya estoy en el Parque Independencia, no puedo creerlo. En ese sentido siento que estoy en Disney todavía.
-¿Y cómo es tu vida cotidiana en la ciudad? ¿Tomás transporte público? ¿Cómo te movés?
-Creo que no me tomé nunca un colectivo en Rosario. Yo camino mucho, hago una hora u hora y media de caminata todos los días. De noche me muevo en taxi y no me parece caro porque estoy cerca de muchos lugares. Creo que nunca gasté más de seis mil pesos en un taxi. Rosario me devuelve a una Buenos Aires que hace como 15 años que no existe. El espacio verde y los árboles me parecen fundamentales. Y poder caminar al lado del río también.
-¿Sentís que te adaptaste a Rosario ya?
-Lo que me está pasando es que termino medio en un no lugar. Ya no vivo en Buenos Aires pero soy la porteña en Rosario, quedo como en un limbo. Me cuesta todavía asentarme en la ciudad. El tema es que yo sigo laburando con Buenos Aires, a distancia, pero sigo. Me gustaría trabajar en la ciudad en la que vivo por una cuestión de involucramiento con el lugar.
DOS: AQUÍ NO HA PASADO NADA
La conversación se dispersa todo el tiempo, típico de periodistas, y así, en un momento, Bárbara me dice: “Che, ¿acá están apareciendo partes de cuerpos en los containers de basura y de eso no se habla?”. Sí, efectivamente, le respondo con mi mejor cara rosarina de no asombro. A lo largo de 2025 han aparecido restos humanos en containers en distintas zonas de la ciudad. El último hallazgo fue en agosto pasado, en Ocampo al 1900. “Es muy loco cómo presentan lo de los restos humanos en containers como una noticia aislada, no la siguen, y es muy random: nadie termina de saber de quién era el cuerpo y por qué terminó ahí”, me dice ella. Por un rato las reglas de la entrevista se invierten y la entrevistada pregunta:
-¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué no le dan bola a esa noticia?
-Ahora en Rosario volvimos al “se matan entre ellos”. Hay homicidios, pero como ocurren en la periferia de la ciudad, y no en el macrocentro y los barrios circundantes, no le importa a nadie. Son muertos por los que nadie reclama. Esa es la triste verdad. Se supone que pertenecen al submundo criminal o el narcomenudeo. Claro que “se matan entre ellos” hasta que una bala sale para otro lado y se arma un lío fenomenal. O se “matan entre ellos” hasta que explota un caso terrorífico y macabro como el reciente tripe crimen narco en provincia de Buenos Aires.
-Lo raro es que Rosario es una ciudad que sufrió un montón pero no hay un producto cultural narrando eso. Yo siento ese vacío. Hay un pacto de silencio, de tapar, de resolver y seguir.
-Exactamente. Y esto pasa en primer lugar porque los medios de comunicación más importantes, que están en crisis, dependen casi enteramente de la pauta oficial y están prácticamente dictados por las autoridades de turno. Y después está la mayoría de la gente, que tiene una gran necesidad de negarlo para seguir viviendo. Es un mecanismo de defensa natural, está bien, no lo juzgo. En el registro colectivo, lo que pasó en marzo de 2024, los asesinatos de laburantes inocentes, es como que pasó diez años atrás.
-También hubo un aparato muy grande para que eso fuera posible. Es como que de un día para otro dejaron de existir las cosas malas, como que de un día para otro no pasa más nada. Y a la vez sorprende el poco costo político. Hay una nota de Juan José Becerra que a mí me encanta, que salió en el Diario.ar, y que habla de la famosa foto que publicó (Maximiliano) Pullaro a lo Bukele. Becerra habla de “la foto política antes del hecho político”. Y es así, es uno más uno dos. No se puede discutir. Y otra cosa: cuando vivía en Santa Fe capital observé que los policías provienen de barrios súper heavys y después tienen que intervenir en casos donde está el hermano, familiares o amigos. Yo pensaba que eso pasaba en Santa Fe porque es una ciudad chica, pero después me entero que acá pasa lo mismo. Es terrible ese lazo familiar entre los policías y los violentos, hay algo para traducir ahí, tenés que buscar una respuesta. Cuando estaba en Santa Fe capital eso era lo que más me hacía sentir extranjera.
TRES: NOS ESTÁN ROBANDO LA CIUDAD
En su nuevo libro, Una guerra en paz (Editorial Marciana), la periodista y escritora se mete con un tema complejo: la gentrificación. Y su mirada vuelve a las ciudades, y a los grandes cambios que atraviesan en medio de las desigualdades económicas y el racismo.
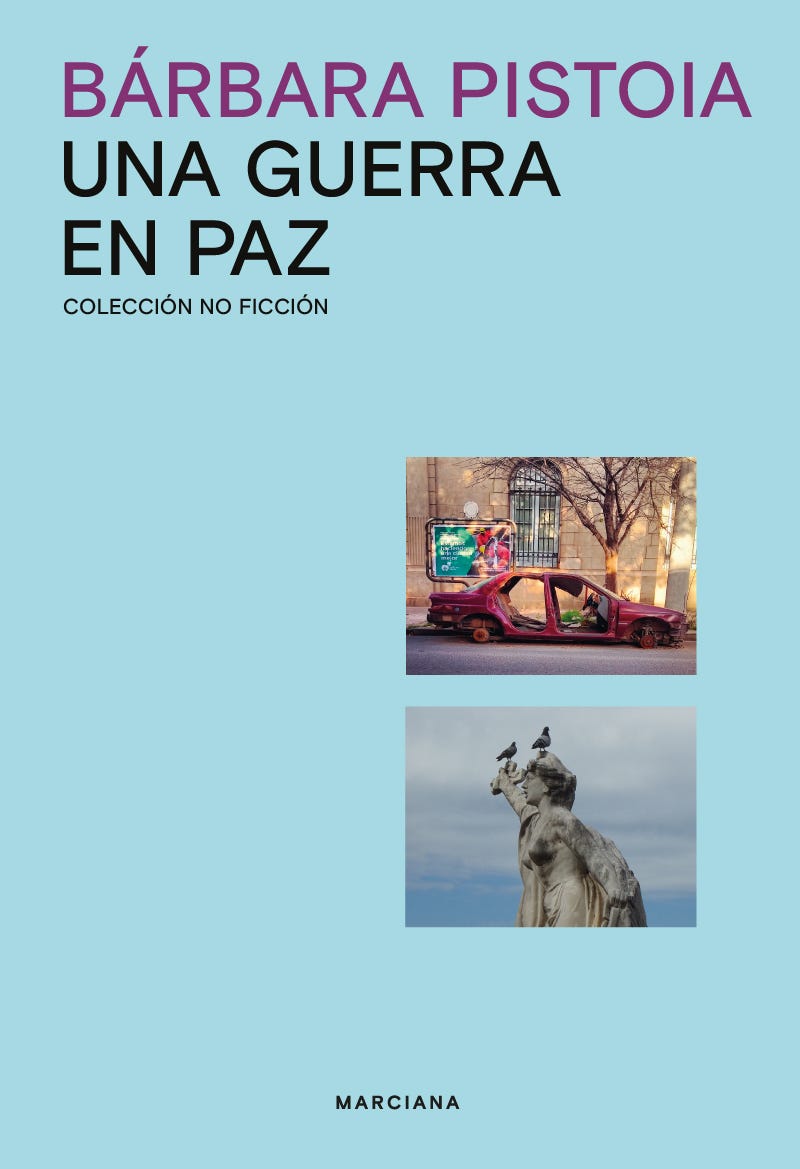
En la definición del diccionario, la gentrificación es el “proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo”. La palabra es un anglicismo que proviene de “gentry”, término que definía a la alta burguesía británica. Y fue usado por primera vez por la socióloga inglesa Ruth Glass en los años 60 del siglo pasado para describir los cambios que se presentaban en el Londres de aquella época.
Ahora es bastante fácil identificar la gentrificación: allí donde las casas bajas empiezan a ser reemplazadas por torres de edificios, allí donde bares comunes se transforman en un “polo gastronómico”, allí donde el metro cuadrado comienza a cotizar alto, allí hay gentrificación. Y Bárbara Pistoia puede agregar muchas cosas al respecto.
-¿Cómo surgió el proyecto de escribir “Una guerra en paz”?
-Cuando nadie lo llamaba todavía “gentrificación” yo empecé a ver ese fenómeno en mi barrio, en el límite de Boedo, Parque Patricios y Pompeya. Alquilaba un departamento muy chiquito con una ventana que daba al pulmón de manzana y, después de dos años, toda esa vista hermosa que tenía empezó a estar cubierta por edificios. Edificios que nunca terminaban de hacerse, pero que ya tapaban la vista. Y ni hablar del ruido que toda esa construcción provocaba. La contaminación auditiva era infernal. En el 2007 empecé a involucrarme en asambleas vecinales que trataban el problema de los barrios de casas bajas que se estaban llenando de torres de edificios. Nunca me voy a olvidar de la frase que se repetía mucho en esas asambleas: “Nos están robando el sol”. Esa frase me marcó, porque yo sabía lo que era estar en la terraza o en la vereda en reposera para tomar un poco de sol. También me di cuenta de que en mi propio departamento había perdido la luz natural casi sin advertirlo. Yo soy muy fanática del hip hop, y el movimiento del hip hop ya venía denunciando procesos de gentrificación en Estados Unidos. En un momento me empezaron a caer todas las fichas: nos robaron el sol, nos robaron la ciudad directamente ¡Nos corren! Y en el 2019 me decidí a escribir sobre el tema. Me llevó muchos años de estudio.
-Por lo que conocés de Rosario, ¿detectás gentrificación en algunas zonas?
-Entiendo que hay algo similar pasando en Refinería.
-¿Y en Pichincha, que es algo así como nuestro Palermo Hollywood?
-Sí, conozco el caso. Que te empiecen a inventar nombres ya habla de un proceso de gentrificación. Y que cambien los límites de un barrio también. Para que haya gentrificación tiene que haber un desplazamiento, un desplazamiento que está muy pensado y dirigido. Porque hay algo muy obvio en el sujeto a desplazar. En Nueva York, por ejemplo, era una clase trabajadora que a su vez se mezclaba con una clase media o media baja. Acá en nuestros barrios, por la forma en que están estructurados, es distinto, porque todos tienen un poquito de clase trabajadora, un poquito de clase media y muy poquito de clase alta, estamos más mezclados. Entonces acá hay una subgentrificación todo el tiempo. Lo que sí ocurre es que esos lugares “lindos” terminan muy concentrados. Porque buscan que sean lindos, en el sentido de una ciudad como arte decorativo, algo muy seriado, todo igual, es pensar la ciudad como si todos los barrios fueran lo mismo. No es sólo que nos roban el sol, nos roban también el patrimonio de cada barrio, su historia, y buscan un sujeto que tenga cierta capacidad de consumo y se adapte a la idea que el mercado en ese tiempo está proponiendo.
-Me decías que conocías el caso de Pichincha...
-Sí. En Pichincha hay un choque entre la comunidad cultural y el vecino. Ahí hay algo que se tiene que resolver. Por supuesto que tiene que haber nocturnidad y gestión cultural, pero el vecino que se levanta a las siete de la mañana para ir a laburar tiene que poder dormir bien, tiene que abrir la puerta de su casa y tiene que encontrar su vereda en buenas condiciones. Tiene que haber una convivencia muy honesta y sincera. Y eso requiere de un pensamiento en el cual la cultura no se reduce al consumo cultural. Y en el cual la política cultural de una ciudad no se reduce a la actividad desenfrenada. También debe haber una política urbana en la cual la ciudad es, primero y ante todo, el barrio con su historia. En este momento no pasa ninguna de esas cosas. Entonces todo termina en que el enemigo es el trabajador que se levanta para ir a laburar. Y se terminan pisando las batallas cuando en realidad tenemos que preguntarnos qué ciudad queremos, qué vamos a permitir que se haga con nuestras ciudades y qué lugar ocupamos nosotros. No puede ser que los barrios no sean para sus propios vecinos.
-A veces se tiende a pensar que la cantidad de edificaciones en un barrio equivale a un desarrollo de su infraestructura. Pero en la mayoría de los casos los servicios terminan siendo insuficientes, y la calidad de vida del barrio no mejora en absoluto.
-Porque a las constructoras no les importa nada, ellas se creen las dueñas de la ciudad. El gran problema cuando hablamos de gentrificación es que el Estado no es pasivo. El Estado no te va a dar respuestas porque ya está cooptado por ese poder económico que busca concentrar riquezas. Y ahí es también donde surge la maldad del proceso gentrificador y la maldad del desplazamiento. Ellos te dicen que resuelven problemas, pero en realidad están generando nuevos problemas. ¿Nos preguntamos quiénes van a poder acceder a todas esas torres que están construyendo? En Buenos Aires hay un montón de torres que, si se pueden terminar de hacer quedan vacías por años con el cartel de en venta o en alquiler. Y a la vez tenés cada vez más gente viviendo en la calle, que dos minutos atrás eran clase media, o que se tienen que ir a vivir al conurbano, lo cual es también precariedad de vida, porque eso le suma más horas de viaje para llegar a su laburo. Entonces, el que debería intervenir a favor de, es cómplice, es aliado activo.
-En Buenos Aires y también en Rosario se están demoliendo antiguas casonas para hacer más y más edificios, y en algunos pocos casos se respeta la fachada…
-Creer que el patrimonio histórico en la fachada es una farsa. Hay edificios que tienen la fachada respetada y atrás hay torres de 20 pisos que son horribles. Son torres espantosas, que no tiene un gramo de imaginación arquitectónica, no tienen un gramo de la historia de la arquitectura de la ciudad. Yo entiendo que todo muere y pasa, pero a la vez hay una pregunta clave: cómo reemplazamos lo que por razones obvias tiene que morir. Ahí tiene que haber una conversación muy profunda de la propia comunidad arquitectónica y del mercado inmobiliario. Las constructoras están mostrando todo el tiempo su desprecio al ciudadano, jamás piensan para quién están haciendo viviendas. Nadie está pensando en el formato familia. En Buenos Aires el boom del monoambiente se da porque es más fácil habilitar una obra en construcción con esos metros cuadrados, que son aptos para uso profesional, que hacer la otra habilitación.
-Algunos asocian la gentrificación a cierto tipo de progreso. Es común escuchar decir “este lugar estaba casi abandonado, con poca iluminación, y ahora pusieron un restaurante o un cafecito que está muy bueno”.
-La narrativa de la gentrificación arranca con “este es un barrio muy sucio, muy inseguro”, o la frase “es tierra de nadie”. ¿Cómo “tierra de nadie” si acá vive un montón de gente? El desplazamiento tiene que ver mucho también con el racismo, con el clasismo, a quién se desplaza y a quién no y a qué sujeto se le habla. Pero el desplazamiento marca la regla y llega un momento en que todos somos desplazados, porque no somos siempre la novedad, no somos siempre jóvenes, no siempre tenemos el mismo ritmo de consumo. Le están hablando siempre a un sujeto joven con un determinado nivel de consumo. Y eso en una ciudad es insostenible.
-¿Cómo te parece que está Rosario con respecto a Buenos Aires en esos procesos de gentrificación?
-Yo creo que lamentablemente el destino es ese, aunque Rosario todavía no llegó al extremo de Buenos Aires. Allá, cuando ya no había más nada para vender, se empezaron a vender las plazas. Hay una plaza muy conocida, que es la plaza Houssay: a esa plaza la partieron al medio y pusieron locales gastronómicos y cines. Hicieron un desastre. Yo siento que el destino de todas las ciudades es la explotación y la saturación. Siento que es una causa perdida en términos de desigualdad de poder, pero igual hay que dar esa pelea por todos los medios. Tenemos la responsabilidad de dejar la ciudad en condiciones habitables para el que viene y sobre todo hacerla habitable para nosotros ahora. A mí no me interesa ese romanticismo de la ciudad que le dejamos a nuestros hijos. No, yo quiero vivir bien ahora, porque me rompo el lomo laburando y quiero vivir bien. Tenemos que pensar la ciudad a futuro porque lo que pensemos hoy no se materializa mañana. Los procesos urbanos, sociales y culturales demoran décadas.

